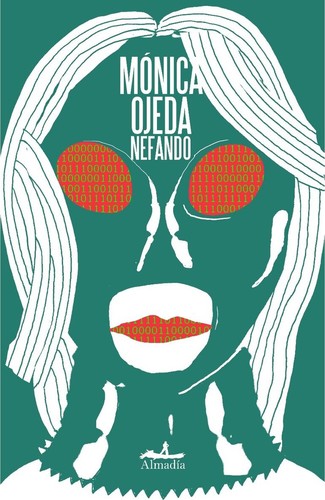El lenguaje y el horror en dos novelas de Mónica Ojeda
En las novelas de Mónica Ojeda el cuestionamiento por el lenguaje se mantiene siempre cerca del centro. No es el tema central, pero funciona como un conductor: es un cuestionamiento que nos desarma, que nos deja abiertos, dudosos, y es entonces cuando nos dirige, voluntaria o involuntariamente, hacia el horror en nosotros mismos. Parte de la duda sobre el sentido de las palabras para dejarnos indefensos ante las suyas, y, una vez que nos tiene allí, empezamos a ser una especie de víctimas. En Nefando, por ejemplo, no hay descripciones de los personajes. No conocemos cómo son, qué rostro tienen, qué facciones o qué características son particulares a cada uno. Solo los conocemos por sus diarios, o sus relatos, o sus testimonios; es decir, por su lenguaje. Pero no solo por su lenguaje hablado o escrito, sino por su lenguaje corporal, o por sus ideas sobre el cuerpo, como ocurre en Mandíbula. Por sus experiencias del cuerpo y sus pensamientos, que nos guían por la trama pero a la vez se quedan atrapados en nuestro propio cuerpo. En las novelas de Mónica Ojeda es necesario poner atención al lenguaje, a la forma en que lo usan sus personajes y la misma autora. Puede ser por eso que sus cuentos sean más reconocidos que sus novelas: porque la ejecución en los primeros es contundente, y en sus novelas cada capítulo exige un respiro.
Pocas cosas eran tan importantes como encontrar la palabra correcta; no, no existen ese tipo de palabras, sólo las expresivas, recordó comiéndose las uñas. Reformulación: Pocas cosas eran tan importantes como encontrar la palabra expresiva. El muro expresaba su realidad —un estómago lleno de uñas, la malicia, el canibalismo—. (Ojeda, 2016, p. 5)
La palabra constituye para Kiki, desde el inicio, el cuestionamiento más importante. ¿Qué pueden hacer las palabras? ¿Cómo deben usarse para expresar? Kiki elabora. Está frente a una página en blanco: “La página en blanco de la pantalla, aunque virtual e imaginaria, era tan tangible y demoledora como cualquier otra. No existe, en realidad, la página en blanco, pensó” (Ojeda, 2016, p. 5). Y ese “vacío nominal”, que es imaginario, empieza a arraigarse de a poco, inadvertidamente, en el lector y en el personaje. Kiki piensa, y entonces el lenguaje de la autora se bifurca: por un lado escribe en cursiva los pensamientos de Kiki; por otro, y alternadamente, narra. El ritmo se abisma. Las palabras empiezan a saturar el espacio y a ocupar toda la atención del lector, que descifra lentamente qué dice una y otra, qué está pasando. Pues, nada. Kiki planea su novela en medio de un cataclismo emocional y no ejecuta. La página sigue en blanco pero ese blanco está previamente saturado con la imaginación de quien escribe. Kiki crea una novela y empieza por pensar en las palabras:
Las cuatro murallas le permitían quebrar la sintaxis, el orden de las palabras que siempre alteraba el producto, elaborar paisajes propios, pintar con el habla de un niño. Ellos serían marionetas por decisión propia; los ojos que se asomarían por el agujero. A veces, cuando escribía, le caía sobre el pelo una caspa verdosa, la piel del reptil-muro que se deshacía por la humedad y cubría la cama y el suelo con hojas de pintura seca. Las niñas de catorce no tienen una altura estándar, no son copias unas de otras, se dijo; la altura no importa, la altura no es proporcional a la edad. (Ojeda, 2016, p. 5)
Basta, además, una frase al final del capítulo para que la seducción empiece a ejercer su influencia. En Mandíbula: “—Tú y yo vamos a tener que hablar sobre lo que hiciste” (Ojeda, 2018, p. 15). O en Nefando: “—Sal de tu baticueva, güey. Madrearon al Cuco” (Ojeda, 2016, p. 9). El lector va a tientas, está saturado, abismado, y al finalizar el capítulo no puede evitar sentirse atrapado: ¿qué pasa?, es la pregunta que empieza a retumbar entre las sienes. Porque, si bien entiende perfectamente qué está sucediendo en ese momento, tendrá que esperar hasta la última página para desentrañar todo el horror que se esconde en los pensamientos depravados o llenos de pánico de sus personajes. Cada capítulo parece liberarlo un poco pero es como volar una cometa: solamente sirve para engancharlo mejor, para elevarlo más. En el caso de Nefando, el lector abismado se hunde lentamente en la mente de Kiki, del Cuco, de Iván; y en el caso de Mandíbula en la mente de Annelise, de Clara o de Fernanda. Absorbe en sí mismo todas las perspectivas y va encontrando, no en la historia, sino en los pensamientos sobre la historia, la situación completa. Por eso en Mandíbula sabemos que hay una silla o sillón, un trapeador, un bosque y una maldad. O en Nefando, que hay un programador, una escritora de novelas pornográficas, unos jóvenes que han sido brutalmente abusados y un misterio. Pero nada más: poco a poco iremos descubriendo lo que sucede alrededor, pero a la vez iremos descubriendo que ya no importa: lo importante es el horror que el relato provoca mientras pasamos las páginas; lo demás, no tanto.
Y en ese afán, por llamarlo de alguna manera, en esa intención, que parece manifiesta, la autora no escatima: cada línea, cada párrafo y cada capítulo no parece ser sino un nuevo intento por hundir al lector en la oscuridad de la mente o de la realidad de sus personajes, de su ficción. Paradójicamente, sin embargo, mientras más intensamente ponemos atención a las palabras que discurren atropelladas en cada capítulo, descubrimos que no estamos frente a una fantasía. El horror adquiere un cariz real porque cada vez que escuchamos los pensamientos de Clara, que leemos la crueldad de Anne o de Kiki, esa seducción que al inicio nos impulsaba a averiguar qué pasa se transfiere, por decirlo así, a nosotros mismos, y empezamos a medir qué tanto horror podemos soportar, qué tanto horror nos permitimos entender sin apartar la vista (una vista trágica, imaginaria). Ya no pensamos (voluntariamente o involuntariamente, es difícil saberlo) en lo que está sucediendo, sino más bien en si lo podemos soportar, si podemos aceptar eso que parece estar sucediendo. Pasamos de leer una novela a absorber los pensamientos de los personajes de una novela, pero esos personajes se difuminan porque, aunque lo queramos, ya no estamos considerando si Annelise es cruel, si Kiki o el Cuco o los hermanos Terán son depravados, sino que pensamos en qué tan depravados somos nosotros mismos, qué tan tolerantes a ese horror que ya no está en la novela, sino en nuestra cabeza y cuerpo, mientras leemos o miramos alrededor: la realidad bajo la cual se esconde esa depravación con un millón de máscaras, entre las que pueden contarse, incluso, muchas novelas.
El lenguaje funciona entonces como un catalizador: transforma lentamente nuestra percepción, seduciéndonos, y nos conduce hacia nuestro interior y no hacia afuera. La actitud del lector se torna reflexiva, se identifica a regañadientes con los personajes más oscuros y empieza a sufrir el relato. Varios episodios sirven para ejemplificar de qué manera el estilo, ágil y complejo, es parte esencial del horror que construye Ojeda. Kiki dice: “—Siempre he querido marear y, a la vez, ser muy clara. Por eso mi escritura es sencilla y real, tangible y diáfana: porque todo lo transparente es opaco. Lo que vemos es justamente lo que nunca miramos. ¿Cachas?” (Ojeda, 2016, p. 51). Son los personajes quienes irán otorgándole al lector algunas pistas sobre la intención de su creadora, pero que en la ficción le pertenecen a cada personaje. Como expresa Kiki, la escritura que parece transparente es la más oscura, pues aquello a lo que no prestamos atención es, de hecho, lo que queda grabado en nuestro inconsciente. O al menos así lo ha comprobado la psicología más conservadora, la de Freud, que está presente en Mandíbula, pero es completamente muda. El Dr. Aguilar no pronuncia una sola palabra. En fin: las palabras que no se dicen, o que no alcanzan, tienen sin embargo un efecto atemorizante. Lo inconsciente, aquello que no alcanzamos a registrar, es precisamente lo que nos lleva lentamente al horror.
Creía que tenía mucho que decir, que estaba llena por dentro, manantializada y lista para llenar la hoja en blanco, pues; pero en realidad escribía para crearme un discurso que no tenía. Yo estaba agujereada y sin lengua. Quería palabras que no me pertenecían, las más ajenas de todas, para no repetir, para entender fuera de las frases hechas. A veces uno tiene la voluntad de decir y luego se da cuenta de que no tiene nada, ni siquiera una idea pequeña, una expresión fallida de originalidad, que sea digno de pronunciar. (Ojeda, 2016, p. 51)
Existen muchos ejemplos de esta idea, no solo en Mandíbula sino también en Nefando, pues en ambas novelas opera la misma fuerza de atracción. El mismo cuestionamiento por las palabras que, en realidad, es un cuestionamiento por lo que se puede decir y lo que no. Existen –parece decirnos Ojeda, entre líneas– acciones, actitudes, pensamientos humanos que no pueden expresarse con palabras. Y esos pensamientos, esas acciones son siempre incomprensibles para quienes las leen. Sea una novela o la crónica roja de un periódico, todo aquello que resulta abominable, repulsivo y asqueroso es una mera representación de lo abominable o de lo asqueroso, nunca lo asqueroso mismo. Y por lo tanto hablar de ello, representarlo, es muy difícil. Requiere expresarse, al parecer, de otra manera, de una manera oculta, que afecte lo inconsciente y no lo consciente. Que esté presente pero oculto, como en estas novelas. Una sensación sugerida que, en realidad, no es más que una chispa para avivar el incendio de nuestra propia perversión, humana y animal: “No podía decirlo. Jamás en toda mi chingada vida me había sentido tan frustrada. A mi mente sólo venían metáforas imprecisas: explosión, desgarramiento, ardor, y cada una de ellas correspondía a una realidad ajena a la de mi experiencia.” (Ojeda, 2016, p. 52)
Al final, somos víctimas del lenguaje de Mónica Ojeda, en un sentido literal. Nos exponemos a él voluntariamente y somos absorbidos por sus personajes, por su historia, pero quizás no de la misma forma que en otras novelas. En Nefando y en Mandíbula opera un horror que es el resultado del ejercicio de leer, no tanto de la historia por sí misma. La indeterminación del lenguaje, de las palabras, juega un papel importante, y esa intención queda sugerida para que tengamos alguna noción de por qué estamos horrorizados, pero ninguna certeza: “«Lacan tenía razón al afirmar que la verdad tiene, siempre, estructura de ficción», le dijo su psicoanalista una tarde cuando hablaban sobre la memoria” (Ojeda, 2018, p. 52). Al parecer, la autora quiere ocultar su capacidad para evocar en nuestras propias mentes, incluso en nuestros propios cuerpos, la sensación de un horror primigenio, primordial. Aunque, bien visto, es posible que nos lo quiera decir abiertamente, violentamente y sin ningún filtro:
¡Abre bien las piernas! Se trata de entrar en el miedo, no de vencerlo. No se puede vencer el miedo que alimenta al pánico con leche fresca de mamá. No se puede huir, solo entrar hacia fuera. Desnacerse. Algo hay que hacer. Algo tiene que hacerse con las muchachas enfermas como tú (...) Ponte contenta. Este es el color del miedo. Blanco de la leche. Blanco de la muerte. Cráneo nevado de Dios. Bienvenida a la mandíbula volcánica de mi casa. Entremos. (Ojeda, 2018, p. 241)
Referencias:
Ojeda, M. (2016). Nefando. Barcelona: Editorial Candaya.
Ojeda, M. (2018). Mandíbula. Barcelona: Editorial Candaya.